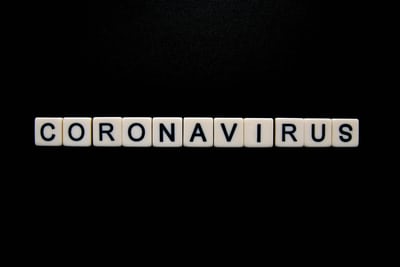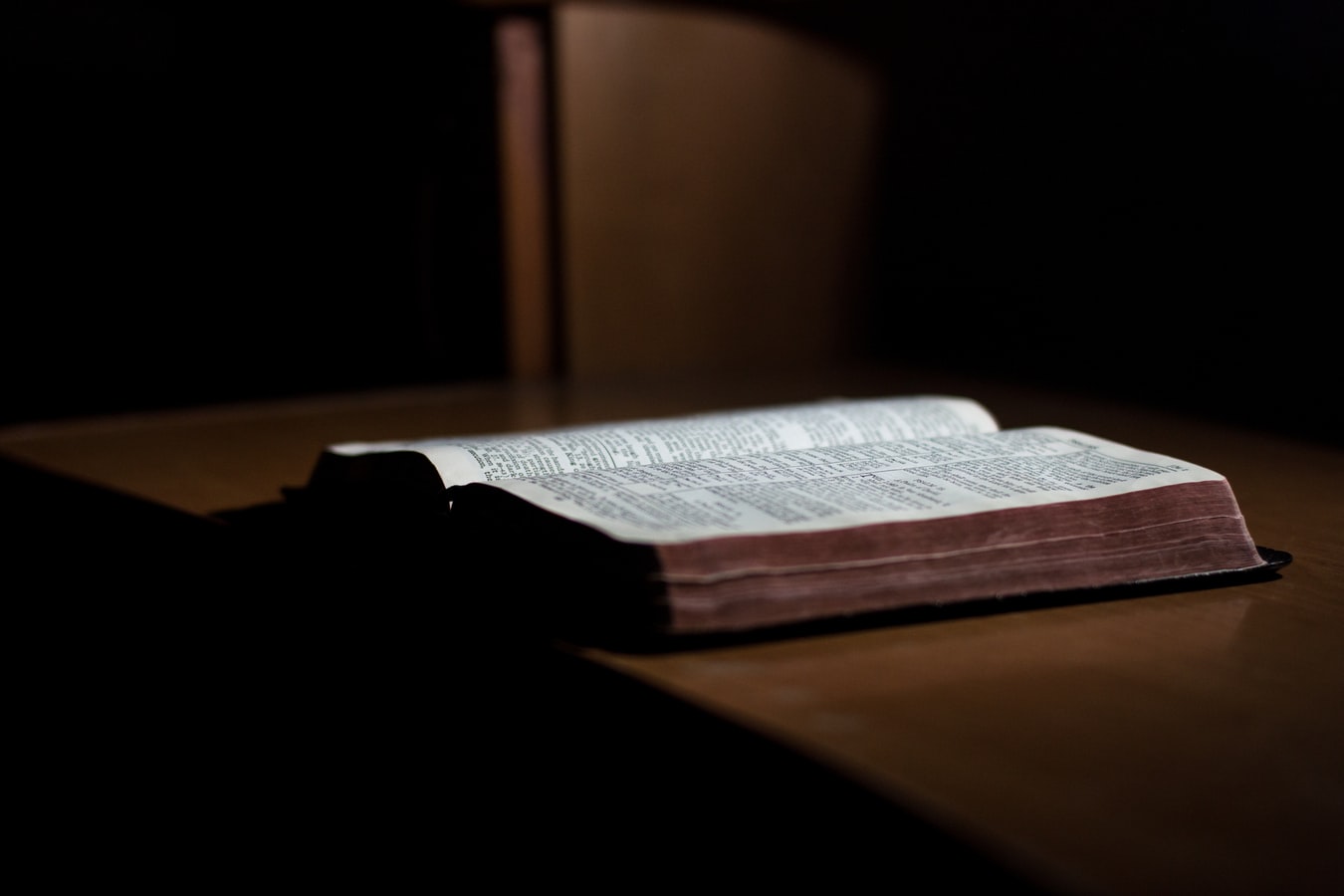COVID-19: Normativa societaria excepcional
La crisis de salud pública provocada por el virus denominado Covid-19 ha supuesto su calificación por la OMS como emergencia sanitaria global el 31 de enero de 2020, y como pandemia global el 11 de marzo de 2020. Así como la declaración del estado de alarma en España, mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, seguido de la adopción de una serie de normas que establecen una regulación excepcional para tratar de dar respuesta a la importante problemática planteada[1].
En lo que se refiere a las relaciones jurídico privadas, esta normativa se contiene fundamentalmente en el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo -modificado en su redacción por el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo-, fundamentalmente después de los comentarios vertidos desde diversas instancias y de la publicación del Comunicado Conjunto del Colegio de Registradores de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en relación con las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado de Sociedades Mercantiles en el contexto de la crisis sanitaria derivada del Covid-19, y se dirige a las asociaciones, sociedades civiles y mercantiles, cooperativas, y fundaciones, a través de las que se realiza una buena parte de la actividad mercantil.
En esta nota informamos brevemente de los principales aspectos de esta normativa.
I.- NORMAS SOCIETARIAS
1.- Adopción de acuerdos por sociedades, cooperativas, asociaciones y fundaciones.
a) Celebración de sesiones mediante videoconferencia o conferencia telefónica múltiple
Se incorpora (art. 40.1 RDL 8/2020) la posibilidad de que, durante el período de alarma, y aunque no estuviera previsto en sus estatutos, las sociedades y demás personas jurídicas antes referidas celebren las sesiones de sus órganos de gobierno y administración, así como de las comisiones delegadas y demás comisiones, obligatorias o voluntarias, mediante videoconferencia o conferencia telefónica múltiple, cumpliendo una serie de requisitos:
– Que todos los miembros del órgano dispongan de los medios necesarios.
– Que el secretario del órgano reconozca su identidad y así lo exprese en el acta.
– Que el acta de la reunión se remita de inmediato a las direcciones de correo electrónico de cada uno de los concurrentes.
En relación con las Juntas o asambleas de asociados o de socios, a los que el RDL 11/2020 ha extendido esta posibilidad (incluyendo para todos los órganos citados la conferencia telefónica múltiple, inicialmente no prevista en el RDL 8/2020, a pesar de referirse a los órganos de gobierno, entre los que, podría defenderse, habría que considerar no solo al consejo de administración sino también a la junta general y demás órganos correspondientes del resto de personas jurídicas a las que se refiere la medida), la disposición de los medios necesarios se precisa en las personas con derecho de asistencia o quienes los representen.
La posibilidad práctica en relación con las citadas Juntas, plantea la dificultad de comprobación de dicha disponibilidad de medios en diferentes supuestos, por ejemplo, en sociedades anónimas con un número amplio de accionistas y con el capital representado mediante títulos físicos al portador, lo que sin duda requerirá arbitrar en la convocatoria medidas que permitan dicha comprobación con carácter previo a la celebración de la Junta.
La sesión se entenderá celebrada en el domicilio de la persona jurídica.
b) Adopción de acuerdos por escrito y sin sesión
Durante el período de alarma, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, los órganos de gobierno y administración de las sociedades y demás personas jurídicas citadas, podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión: (i) siempre que lo decida su presidente, (ii) también deberán adoptarse de este modo cuando lo soliciten al menos dos de los miembros del órgano (art. 40.2 RDL 8/2020).
Se remite la norma al artículo 100 del Reglamento el Registro Mercantil (Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio), que declara aplicable, aunque no se trate de sociedades mercantiles.
Se plantea la cuestión de si esta previsión resulta aplicable a las Juntas de socios (y órganos correspondientes del resto de personas jurídicas) cuando el RDL 11/2020, a diferencia de lo señalado respecto del apartado a) anterior, no ha incorporado expresamente dicha posibilidad en la modificación realizada del RDL 8/2020. Pues bien, aunque pueda pensarse que la voluntad del legislador ha sido dotar de la máxima flexibilidad a la adopción de acuerdos sin presencia física, y la referencia a órganos de gobierno podría permitir su extensión a las Juntas de socios, a efectos interpretativos hemos de estar al artículo 4.2 del Código Civil, en cuanto establece que “Las leyes (…) excepcionales (…) no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas”. En todo caso la cuestión no es pacífica.
La sesión se entenderá celebrada en el domicilio de la persona jurídica.
2.- Formulación y aprobación de Cuentas Anuales.
a) Suspensión de la obligación de formulación de cuentas anuales y demás documentos exigibles según la legislación societaria, en el plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social hasta la finalización del estado de alarma, en la que se reanudará de nuevo dicho cómputo, concediéndose un plazo de 3 meses, a contar desde esta fecha para su cumplimiento (art. 40.3 RDL 8/2020).
Se determina expresamente que, no obstante lo anterior, será válida la formulación realizada durante el estado de alarma.
Es claro por otra parte que esta previsión no será aplicable a aquellas sociedades en las que hubiese finalizado el plazo de formulación de cuentas anuales antes del 14 de marzo.
b) Verificación contable. Se prorroga el plazo para la verificación contable de las cuentas formuladas antes o después de la declaración del estado de alarma, por dos meses a contar desde la finalización de dicho estado de alarma (art. 40.4 RDL 8/2020), y ello tanto si la auditoría resulta obligatoria como voluntaria. De este modo, las cuentas anuales podrán verificarse bien en el plazo de un mes desde su entrega firmada al auditor (ex 270.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, en adelante LSC).
El análisis de los efectos de los apartados 3 a 5 del RDL 8/2020 en el proceso de formulación, verificación y aprobación de cuentas anuales, se ha recogido ampliamente en Consulta de Auditoría emitida por el ICAC, con fecha 2 de abril de 2020.[2]
Téngase en cuenta también que CEAOB ha publicado el 24 de marzo de 2020 el documento CEAOB emphasises the following areas that are of high importance in view of Covid-19 impact on audits of financial statements.[3]
c) Celebración de la Junta Ordinaria. El plazo para que la junta general se reúna para aprobar las cuentas del ejercicio anterior es de los tres meses siguientes a contar desde que finalice a su vez el plazo para formular las cuentas anuales (art. 40.5 RDL 8/2020).
Si la convocatoria de la junta general se hubiera publicado antes de la declaración del estado de alarma, pero el día de celebración fuera posterior a la misma, el órgano de administración podrá modificar el lugar, día y hora de su celebración; o revocar la convocatoria efectuada, mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad, si la tuviera, y en otro caso en el Boletín Oficial del Estado. En caso de revocación, la junta deberá ser convocada dentro del mes siguiente a la fecha de finalización del estado de alarma (art. 40.6 RDL 8/2020).
El notario que fuera requerido para que asista y levante acta de la reunión de la junta general podrá utilizar medios de comunicación a distancia en tiempo real que garanticen adecuadamente el cumplimiento de la función notarial (art. 40.7 RDL 8/2020).
En relación con la intervención de notario, además de la normativa aplicable, como por ejemplo la relativa a la demarcación, dada la consideración de celebración de la junta en el domicilio social, ha de tenerse en cuenta la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 15 de marzo de 2020 sobre la Adopción de Medidas que garanticen la adecuada prestación del servicio público notarial[4], dictada a raíz de la declaración del estado de alarma.
d) Propuesta de aplicación de resultados
El RDL 11/2020, como modificación más relevante, ha añadido un apartado 6.bis al artículo 40 del RDL 8/2020, que viene a recoger la propuesta del Colegio de Registradores de España y la CNMV sobre este punto en el Comunicado Conjunto ya mencionado.
Tal y como señalan en el referido documento[5] “…la situación derivada de la crisis sanitaria del COVID 19 es una circunstancia absolutamente extraordinaria que normalmente no ha sido tenida en cuenta por las entidades” que en este contexto pueden optar por la modificación de la propuesta de aplicación de resultados, o retirada de la misma y convocatoria de una junta posterior al efecto, en los términos que se describen y que ahora reciben soporte legal.
d.1) Sociedades que hubieran formulado con anterioridad cuentas anuales y convoquen la junta general ordinaria después de la entrada en vigor de la modificación del RDL 11/2020 del artículo 40 del RDL 8/2020 (el 2 de abril de 2020, por virtud de su Disposición final decimotercera). El órgano de administración podrá sustituir la propuesta de aplicación del resultado contenida en la memoria, por otra propuesta, con los siguientes requisitos:
– Justificación de la misma con base a la situación creada por el Covid-19.
– Acompañar la nueva propuesta de escrito del auditor de cuentas en el que este indique que no habría modificado su opinión de auditoría si hubiera conocido la nueva propuesta en el momento de su firma.
d.2) Sociedades que habiendo formulado con anterioridad cuentas anuales hubieren también convocado la junta general antes del 2 de abril de 2020:
– El órgano de administración podrá, mantener la convocatoria de junta general realizada y retirar del orden del día la propuesta de aplicación del resultado, habiendo de publicar su decisión antes de la celebración de la junta general convocada para formular, posteriormente, una nueva propuesta de aplicación del resultado y someterla a aprobación de una junta general posterior; que habrán de convocar para su celebración dentro del plazo regulado para la junta general ordinaria por el RDL 8/2020 (recogido en el apartado c) precedente), cumpliendo los requisitos señalados en el apartado d.1). Esto es, (i) justificación por el Covid-19 y (ii) escrito del auditor.
– A efectos del depósito de cuentas, se expedirá certificación del órgano de administración relativa a las cuentas anuales, presentándose posteriormente certificación complementaria relativa a la propuesta de aplicación del resultado, una vez este sea aprobado por la segunda junta general.
3.- Derecho de Separación de los socios de sociedades de capital y reembolso de aportaciones en sociedades cooperativas.
Se prohíbe el ejercicio del derecho de separación de los socios en las sociedades de capital durante el estado de alarma (art. 40.8 RDL 8/2020), incluidas sus prórrogas, aunque concurra causa legal o estatutaria para ello.
En cuanto al reintegro de las aportaciones a los socios cooperativos que causen baja durante la vigencia del estado de alarma, queda prorrogado hasta que transcurran seis meses a contar desde que finalice el estado de alarma (art. 40.9 RDL 8/2020).
Ambos supuestos van dirigidos a reducir la tensión financiera en ambos tipos de entidades durante estas circunstancias especialmente difíciles.
4.- Disolución de sociedades.
a) Por el transcurso del plazo de duración de la sociedad fijado en los estatutos sociales:
Si el término de duración de la sociedad se cumple durante la vigencia del estado de alarma, no se producirá la disolución de pleno derecho hasta que transcurran dos meses a contar desde que finalice dicho estado (art. 40.10 RDL 8/2020).
b) Por causa legal o estatutaria de disolución
Si dicha causa de disolución concurre antes y durante el estado de alarma, queda en suspenso el plazo legal para la convocatoria por el órgano de administración de la junta general de socios, a fin de que adopte los acuerdos dirigidos a enervar la causa o a la disolución de la sociedad, hasta que finalice dicho estado de alarma (art. 40.11 RDL 8/2020). Esto es, el plazo de dos meses del artículo 365.1 LSC queda en suspenso durante la vigencia del estado de alarma y, una vez finalizado éste, continuará (o comenzará si la causa se produjera durante el estado de alarma) el cómputo del mismo.
Adicionalmente, si la causa legal o estatutaria de disolución acaece durante el estado de alarma, los administradores no responderán de las deudas sociales (art. 40.12 RDL 8/2020).
II.- NORMAS DIRIGIDAS A SOCIEDADES COTIZADAS
El artículo 41 del RDL 8/2020 recoge las medidas extraordinarias aplicables al funcionamiento de los órganos de gobierno de las Sociedades Anónimas Cotizadas durante el año 2020, entendiendo por tales aquellas sociedades con valores admitidos a negociación en un mercado regulado de la Unión Europea (en el caso de España incluye todas las Bolsas de Valores, pero no incluye el MAB).[6]
1.- Información Financiera.
Ampliación del plazo de cumplimiento de obligaciones de información:
– La publicación y remisión del informe financiero anual y el informe de auditoría de las cuentas anuales a CNMV se extiende hasta seis meses contados a partir del cierre del ejercicio social.
– La publicación de la declaración intermedia de gestión y el informe financiero semestral se extiende a cuatro meses a partir del cierre del ejercicio social.
Por otra parte, cuando las sociedades cotizadas apliquen cualquiera de la medidas recogidas en el artículo 40.6 bis del RDL 8/2020, (i) la nueva propuesta de aplicación del resultado, (ii) su justificación por el órgano de administración y (iii) el escrito del auditor, deberán hacerse públicos, tan pronto como se aprueben, como información complementaria a las cuentas anuales en la página web de la entidad y en la de la CNMV como Otra Información Relevante, o de ser preceptivo, como Información Privilegiada.
2.- Junta General Ordinaria.
a) Convocatoria
El consejo de administración, aunque estos extremos no estén previstos en los estatutos sociales, podrá prever en la convocatoria de la junta general (i) la asistencia por medios telemáticos y el voto a distancia, en los términos previstos en los artículos 182, 189 y 521 de la LSC; (ii) su celebración en cualquier lugar del territorio nacional.
Si la convocatoria se hubiese publicado con anterioridad al 2 de abril, podrá publicarse un anuncio complementario con los anteriores extremos al menos cinco días naturales antes de la fecha prevista para la celebración de la junta.
b) Imposibilidad de celebración de la junta general en el lugar de la convocatoria por las medidas impuestas por las autoridades públicas sin posibilidad de hacer uso de la facultad prevista en el apartado a) anterior (asistencia telemática):
-Si la junta se hubiese constituido válidamente en dicho lugar y sede, podrá acordarse por ella continuar la celebración en el mismo día en otro lugar y sede de la misma provincia, estableciendo un plazo de traslado razonable de los asistentes.
-Si la junta no pudiera celebrarse, podrá anunciarse su celebración en ulterior convocatoria, con el mismo orden del día y requisitos de publicidad que la junta no celebrada, y con al menos cinco días de antelación a la fecha fijada para la reunión.
En este supuesto, el órgano de administración podrá acordar en el anuncio complementario su celebración por vía telemática, siempre que se ofrezca la participación en la misma por todas y cada una de las siguientes vías: (i) asistencia telemática; (ii) representación conferida al Presidente de la junta por medios de comunicación a distancia; y (iii) voto anticipado a través de medios de comunicación a distancia. Habrán de ir acompañadas de garantías razonables para asegurar la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto. Los administradores podrán asistir a la reunión por audioconferencia o videoconferencia.
La Junta se considerará celebrada en el domicilio social.
c) Plazo de celebración
Podrá celebrarse dentro de los diez primeros meses del ejercicio social.
3.- Comisión de Auditoría y Consejo de Administración.
A los efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores, serán válidos los acuerdos del consejo de Administración y de la Comisión de Auditoría, que en su caso haya de informar previamente, cuando sean adoptados por videoconferencia o conferencia telefónica múltiple, siempre que:
– Todos los consejeros dispongan de los medios necesarios para ello.
– El Secretario reconozca su identidad, lo cual deberá expresarse en el acta y en la certificación de acuerdos que se expida.
La sesión se considerará única y celebrada en el lugar del domicilio social.
En GC LEGAL contamos con expertos en la materia, avalados por su trayectoria profesional, que podrán ofrecer una solución satisfactoria a la vista de las circunstancias excepcionales del momento. Todo ello, con el objetivo de ofrecer a cada cliente la mejor solución personalizada en su caso concreto.
Para más información:
GC Legal
Avenida del General Perón, 36, 5ª Planta, 28020 Madrid
Teléfono: 910 882 362
Email: gclegal@gclegal.es
[1] https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355&modo=2¬a=0&tab=2
[2] http://www.icac.meh.es/Controladores/VerDocumento.ashx?hid=ensxxx00010322
[3]https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200325-ceaob-statement-covid-19_en.pdf
[4] https://ficheros.mjusticia.gob.es/pdf/INSTRUCCI%C3%93N%20DGSJyFP%2015-03-2020.pdf
[5]https://www.registradores.org/documents/33383/262790/COMUNICADO_CNMV_REGISTRADORES_DE_ESPANA_CUENTAS_ANUALES_EN_CRISIS.pdf/0a3c0cda-5824-bddc-83f6-1277a35949ce?t=1585639314907
[6] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52008XC1104%2802%29